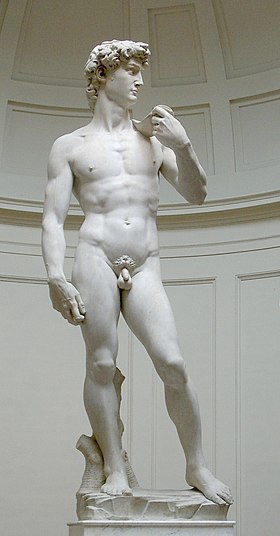Nos
encontramos frente a una labor escultórica realizada sobre madera
policromada, en la que destaca sobretodo el color dorado. Como vemos,
aparecen siete personajes representados, los cuales están
individualizados y cada uno representa una acción. Nos llama la
atención que uno de ellos parece estar dirigiéndose al público que
lo observa.
Esta
obra es, concretamente, el Entierro de Cristo hecho por Juan
de Juni, en el periodo de tiempo transcurrido entre 1541 y 1543. El
material sobre el que se ha esculpido esta obra es madera de nogal.
El grupo mide 325 cm de anchura y 160 de profundidad. La altura de
cada personaje es la siguiente: Cristo yacente, 200 cm; María
Salomé, 190 cm; María Magdalena, 168 cm; San Juan, José de
Arimatea y Nicodemo, 140 cm; y la Virgen, 132 cm.
Esta
escultura se encuentra en el Museo Nacional de Escultura, Valladoli
(España). Su precio fue de 12100 reales.
Esta
obra fue encargada por el cántabro franciscano fray Antonio de
Guevara, obispo de la diócesis de Mondoñedo, para su capilla
funeraria que había mandado construir en el vallisoletano convento
de San Francisco. El emplazamiento original en forma de retablo fue
destruido, pero el grupo mantiene el efecto escenográfico deseado.
La
escena del Santo Entierro tiene su precedente en el género del
Llanto sobre Cristo muerto que Juni conoció durante su
estancia en Italia. Pero la composición que hace Juni y los valores
estéticos de la madera policromada la convierten en una obra maestra
con mayor impacto visual que los modelos italianos. La colocación en
el sepulcro, como un episodio congelado de teatro sacro, tuvo un gran
éxito en Europa, y de forma muy especial en el área borgoñona,
donde se formó Juni; se puede encontrar cantidad de ejemplos de
calidad tanto en Francia, como en Italia y en España.
La
escena, formada por siete figuras de tamaño algo mayor que el
natural, recoge el momento del Santo Entierro del cuerpo de Jesús.
Tiene una distribución clásica: la figura de Cristo se erige en eje
central (expresivo y compositivo), a partir del cual se establecen
los personajes secundarios en un ritmo totalmente simétrico.
Cristo,
tendido en el centro sobre el sudario, y preparado ya para su
entierro, reposa sobre un ataúd en cuyo centro hay una leyenda en la
tarjeta: “Nos in electis sepulchris nostris sepeli mortuum tuum”
(sepulta a tu difunto en la mejor de nuestras sepulturas), y los
escudos de fray Antonio de Guevara. Tiene la cabeza girada hacia el
espectador. Es una cabeza propia de un dios helénico; el cuerpo es
hercúleo, atlético, con una anatomía miguelangelesca. Le cubre un
paño de pureza anudado. Como rasgo de verismo, aparece la sangre del
costado aún reciente.
La
Virgen, arrodillada y con el torso inclinado hacia Cristo, presenta
en el rostro las lágrimas y la expresión de dolor y resignación;
efecto reforzado por la colocación de las manos a media altura en
gesto de desamparo. Sobre su pecho cruza el brazo de San Juan, que le
sujeta casi en un abrazo. Estas dos figuras siguen la iconografía
tradicional de la “Compasio Mariae”.
A
la izquierda se encuentra José de Arimatea, hombre maduro y sin
barba, con una rodilla clavada en tierra. Viste un rico turbante con
una joya sobre la cabeza. La figura gira su tronco hacia el
espectador, lo que permite contemplar de frente su rostro, con
facciones muy marcadas, arrugas y un gesto entre desesperado y
acusador. Su mano izquierda se acerca a la cabeza de Cristo, cubierta
reverencialmente con un paño, de la que ha extraído una espina que
muestra al espectador en su mano derecha, denunciando en su gesto el
dolor de la tortura. Su postura introduce al espectador en la escena
y le hace partícipe de ella con un recurso utilizado por muchos
artistas del Renacimiento.
Detrás
de José de Arimatea y junto a San Juan está, de pie, María Salomé.
Sujeta la corona de espinas, apoyada sobre la cinta utilizada en el
descendimiento. Su mano derecha está levantada y sujeta un pañuelo
con el que ha limpiado a Cristo. Sigue un movimiento helicoidal con
el tronco girado violentamente. Su rostro corresponde al de una mujer
madura, con facciones muy marcadas y lágrimas en las mejillas.
A
la derecha aparece Nicodemo, hombre maduro y barbudo, con una rodilla
en tierra. En su mano derecha levanta un paño con el que ha limpiado
el cuerpo a Cristo mientras con la izquierda sujeta un ánfora con
ungüentos. Su cabeza, elevada hacia lo alto, presenta un gran
clasicismo y claras reminiscencias del Laoconte, con una poblada y
larga barba y gruesos mechones en el cabello que se sujetan con una
cinta anudada.
Detrás,
de pie, está María Magdalena, con la cabeza inclinada hacia los
pies de Cristo, el brazo izquierdo levantado con el tarro de perfumes
y el derecho hacia abajo, con los dedos envueltos entre un pañuelo
que acerca con delicadeza a los pies de Jesús. Es una mujer joven de
gran belleza, con un sugerente vestido y un rico tocado de tres capas
en el que destaca un turbante dorado con una joya al frente. Es la
figura más italiana del grupo, con una monumentalidad y un
movimiento que remite a los diseños de las sibilas de Miguel Ángel.
En
esta obra, intensamente dramática, son apreciables los orígenes
borgoñones de Juni, la influencia italiana y el conocimiento que
tiene de la obra de Miguel Ángel, del que toma prestado su sentido
monumental de la proporción además de algunas expresiones de los
rostros (conoció el grupo escultórico del Laoconte).
Es
importante el uso que hace de la policromía, con un variado
repertorio técnico, con la que refuerza el dramatismo de las
diversas escenas. Es notable el uso que hace de ella en el rostro de
Cristo muerto así como en las llagas y heridas que cubren su piel,
en los que la cuidada carnación resalta en tonos violáceos las
partes tumefactas del cuerpo torturado. Alcanza, así, un alto grado
de verismo. Tanto en los vestidos como en el calzado las figuras
presentan exquisitas labores de estofado.
Las
figuras son de mayor tamaño que el natural y están tratadas de
manera monumental con una gran corporeidad. La fuerza que desprende
cada uno de los personajes nos remite a la terribilitá
miguelangelesca que Juan de Juni podría haber conocido en Italia. La
monumentalidad de las figuras está remarcada por los ampulosos
pliegues redondeados de sus vestiduras y sus posturas son teatrales,
en algunos casos con potentes escorzos y muy torsionadas. Así el
escultor pretende trasmitir al espectador el sentimiento de dolor y
tensión del momento.
La
habilidad del maestro francés para dotar de realismo y teatralidad a
las figuras está muy relacionada con su forma de tallar la madera y
policromarla. En este sentido merece especial mención tanto la
encarnación de las figuras como el exquisito estofado del conjunto.
Las corpulentas figuras aparecen envueltas en voluminosos ropajes con
pliegues muy redondeados que presentan una blandura mórbida que
recuerda el modelado en barro, así como una tensión de músculos y
nervios de inspiración miguelangelesca para expresar actitudes
vehementes.
Cada
una de las figuras ofrece una composición manierista radicalizada,
con cuerpos contorsionados y retorcidos sobre sí mismos, como
interpelando al espectador. Son posturas anticlásicas en las que
predomina la línea sinuosa. Sin embargo, el conjunto resulta
tremendamente expresivo y dramático, sabiamente estructurado y con
una carga teatral que ya preludia el barroco (a pesar de la fuente
clasicista en la que se inspira).
Por
todo ello, el Santo Entierro de Juni se coloca entre las
invenciones más expresivas del arte renacentista español.